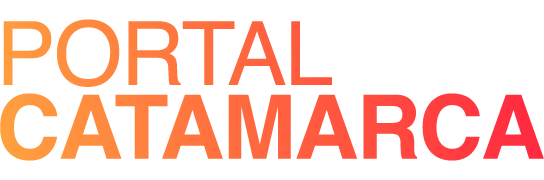Amado era nombre y no apellido del intendente de aquel pueblo cordillerano, dueño de dunas blancas y montañas donde un rosado o un rojo se posa en la mirada del visitante, según donde pegue la luz del sol. También hay viñedos al alcance de la mano y piletas termales que ya entonces, en los 90, eran la atracción pura y destellante del lugar.
Yo venía de haber trabajado en la sección “Policiales” del desaparecido diario Córdoba, de haber curtido la bohemia que nos otorgó aquel tiempo de beneplácito para las artes que fue la vuelta a la democracia. Hacíamos una revista que se llamó Caín con epígrafe de Rimbaud: “Una temporada en el infierno”. En Buenos Aires triunfaba el teatro rebelde y disruptivo. Con Mambito (Sergio) y Vicente (Luy) habíamos armado un ciclo de poesía que se llamaba “Poemas para ser leídos y arrojados a la basura”. Colocábamos cestos de basura e invitábamos a poetas de la realeza de la SADE y otros de cuello almidonado. La mayoría veía como un acto desagradable arrugar sus versos, hacerlos un bollo y luego tirarlos al cesto. Con Vicente Luy, para alivianarles la tarea, disponíamos en fila los poemas hechos un bollo, que él embadurnaba con el aceite que dejaban las porciones de muzarella que engullíamos, fruto del único auspiciante de aquel ciclo: “Pizzería Los inmortales”. Nos disputábamos encestarlos como si fuéramos Cortijo y Cadillac, nuestros héroes basquetbolísticos de la época. Atrás quedaron aquellos años de alocada juventud.
Conocimos a Enrique Syms y a la negra Poli, mánager de los Redondos, y sabíamos de Omar Chabán, mecenas de la revista “Cerdos y Peces”. Viajamos a Buenos Aires a ver a un pelado que cantaba en un bar de Hurllingam llamado Neptuno. Vicente osó cantar abrazado a él la última parte de Cambalache que aquel pelado interpretaba con su voz carrasposa. Luego hicieron en inglés unos reggae que harían bailar a la multitud. Vicente se quedó con los SUMO, yo terminé perdido y casi a las 9 de la mañana arribé a un sucucho de Once donde habíamos alquilado.
Pero vuelvo al 93, a Fiambalá, la patria de don Amado. Me había conchabado como notero de un programa de la tv porteña que hacía Mauro Viale. Debía viajar a aquel pueblo donde nace la precordillera. Mauro quería que todo se dijera con tono seco y de tragedia. “Cuando sientas el escalofrío que te corre por la espalda y te transpiren las manos, alcanzamos el clímax que yo pretendo”, me murmuró al teléfono fijo de la intendencia, haciendo callar al productor que no sé qué le acotaba. El caso era el de un muchacho cuyo padre había confinado cinco años antes a vivir en un pozo atado a una cadena y al que le bajaban la comida usando una caña de pescar. El chileno, como todos le decían al padre, era una cascarrabias de siete suelas, que quiso darnos con un chicote larguísimo durante una siesta calor de sopa, cuando nos asomamos con Pirincho, un camarógrafo local que tenía una buena cámara que le había comprado a un gendarme y había sido traída de Ushuaia.
Era muy raro todo; lo que se murmuraba en el pueblo era que padre e hijo se disputaban la posesión de las mujeres de la casa. Hermanas de uno, hijastras del otro. Un horror. Todo ocurría a cuatro cuadras de la intendencia. Era más o menos como si Ciro hubiera entrado con su elefante por la calle principal del pueblo y nadie lo hubiera visto. El intendente nos alojaba en la hostería municipal, donde tenía una suite desordenada pero que atesoraba cajas de champagne, las mejores aceitunas preparadas a la griega que probé, la colección de discos de Demis Roussos, una cabeza de puma embalsamada, todo envuelto en una fragancia a agua de colonia Palmolive.
Amado nos deparaba atenciones para que lo despegáramos del caso y para que en una o dos pinceladas como al pasar, habláramos de sus bondades como lord del pueblo. Una vez aparecieron unas odaliscas que bailaban al son de un arpa y una guitarra. En un entreacto les dijo al oído a los músicos que fueran hasta nuestra mesa. Éramos tres: Pirincho, Magaly, una chica de sonrisa espléndida que me acompañaba, y yo en un salón para cien personas. El show era para deleite de don Amado, como festejo por su tercer mandato. Él lucía un caoba recién teñido en su porrita cabellera y un camisaco con bordados a mano y filigranas de oro. Ofreció de postre a sus contertulios cassata helada y luego unos puros dominicanos en una caja de madera, pero envueltos en un retazo de toalla a rayas. Entre los suyos estaba el encargado de obras públicas que cantó unos temas de Hernán Figueroa Reyes, en versiones aboleradas que hubieran sido la envidia de Los Nocheros.
Yo fui a cumplir con mis salidas para el programa de Mauro y a la vuelta vi los honores que el intendente le dispensaba a mi chica. Primero fue un ramillete de pimpollos de rosas blancas, después una ruana de alpaca. Qué le pasa a este viejo, pensé una y otra vez. Tanto cumplido excedía su intención de que no lo ligáramos al caso del “joven pájaro en el pozo”. El sopor del verano y el viento que allana ideas y emociones también me confundían.
El caso para Mauro se agotaba. El joven pájaro era hidratado en el hospital, le habían cortado el pelo y afeitado. Recuerdo que le habían dado un pijama con gallitos estampados, que sospeché podría haber sido de la colección de don Amado.
En mayo volvimos con Magaly y nos alojamos en una cabaña en el complejo termal. Éramos los únicos en todo el lugar.
El sol quebraba en naranjas y grises unas pocas nubes. Me zambullí apenas despierto a la pileta contigua a la cabaña. Treinta y siete grados rezaba el cartel. Escuché una risa plena y jocunda más abajo, en la pileta de 33 grados. Sin pensarlo bajé envuelto en una bata de toalla blanca, que me abrazaba dos veces, y vi a un hombre enorme con una chica, y a otro moreno de físico esculpido. Era Luciano Pavarotti, ella su secretaria portuguesa y él su cocinero, que conducía la avioneta parada a un kilómetro con sus zapatas para la arena.
Llamé a Magaly una y otra vez diciéndole que estaba Pavarotti. Ella se levantó por fin, esperando putearme por la broma mañanera, pero me abrazó no por cariño sino ante el estupor de ver al tenor y sus amigos.
Más tarde bajamos al pueblo y le dijimos a Amado: “Estaba Pavarotti”, pensando en que debiera darle las llaves de la ciudad. Él contestó ajustándose un pañuelo de seda con un anillo de cuero: “Sí lo vi, un hombre inmenso con la voz aniñada; hablamos un poquito. Jamás se dio cuenta de que yo era el intendente”.